Introducción
En este post relacionaré las tres etapas del superhombre que describe Nietzsche en el “Así habló Zaratustra” (el sufrimiento del camello; la rebeldía y liberación del león y la autocreatividad del infante) y el camino de ida del hombre de la caverna del mito de Platón (los hombres en estado de ignorancia y esclavitud; la liberación de ese estado de esclavitud y la experiencia del conocimiento).
Como muchos sabréis, el hombre de las cavernas de Platón regresa a la cueva lo cual supone encontrarse con unos problemas y unas posibilidades que el superhombre de Nietzsche no contempla. Así pues, mi intención será intentar explicar este retorno a la cueva desde Nietzsche con tal de completar el proceso de transformación del superhombre encarnado en el personaje nietzscheano de Zaratustra.
La cuestión principal es evitar lo siguiente:
Zaratustra, el infante -aquel que ha superado la etapa del camello y del león- está colmado de saber, necesitado de compartir su conocimiento. Así pues, se dirige al pueblo. No obstante, nadie le entiende…
Es interesante fijarse en que, etimológicamente, “infante” es aquel que carece de lenguaje hablado. Como es consabido hoy en disciplinas como psicolingüística o biología evolutiva, el lenguaje surgió en estrecha relación con la cultura. Es por eso que el ser humano que experimenta la etapa del infante se caracteriza, entre otras cosas, por haber conseguido cierta desculturalización (y desconceptualización) y, por consiguiente, por haber perdido aquello que permitía comunicarse empáticamente con la sociedad. Luego entiéndase la etapa del león como este propio proceso de desculturalización. Nietzsche:
“Eso es lo que harán los hombres del futuro con todos los valores del pasado; es preciso, pues, revivir voluntariamente esos valores alguna vez, así como los valores opuestos, para acabar teniendo el derecho a pasarlos por la criba.”
El producto resultante del proceso del león es el haberse desligado de los límites impuestos por la cultura. Esto supone desconceptualizar el mundo, supone olvidar la dimensión social y política del mundo, supone autocontrol o, mejor dicho, autoconocimiento y conocimiento del entorno para adaptarse a él. Esto último debería justificarlo con mayor claridad pero para el caso es suficente con quedarnos con la importancia de liberarnos de los límites culturales.
Inevitablemente, el hombre de las cavernas que sale de la cueva (como infante) pasa por una etapa de soledad, de caminar sin referentes, sin conceptos, sin nada. Sólo vértigo y esperanza. Este vivir como ermitaño es el estilo de Zaratustra, es el estilo de vida que le había hecho rebosar de luz. Y lo mismo ocurre con el hombre de las cavernas del mito de Platón; también éste emprende un camino solitario de autoconocimiento y realización personal.
Recapitulando, hasta aquí tenemos el siguiente esquema:
La fase de transformación que Nietzsche olvidó
Cuando se recuerda el mito de la caverna de Platón suele olvidarse una cosa muy importante y es que el hombre de las cavernas (que ha salido y visto el mundo real e ideal) acaba regresando a las cavernas para comunicar lo que ha visto. Cuando ocurre esto, sus iguales se ríen de él. Es justo lo que le ocurre a Zaratustra cuando habla con los demás hombres: no le entienden y también se mofan de él. Es el famoso síndrome del sabio que parece estar loco.
Es por ello que pienso que esta etapa de retorno del hombre de las cavernas supone, en el marco conceptual nietzscheano, la etapa del infante que se autoinstruye, se integra en la sociedad nuevamente y aprende a hablar (por lo que deja de ser un infante). Si no, mientras tanto, a oídos de los demás el infante balbucea y hace gestos graciosos.
Antes de esta etapa, el infante ha desconectado del mundo humano. Así, su forma de hablar no es clara y -aunque ahora consciente de la verdad, el poder del pensamiento y la intuición- ignora el valor de adaptarse al entendimiento de los demás. El director Luis Buñuel trata varias veces esta cuestión en “Simón del desierto”. Por ejemplo, cuando un monje dice al asceta Simón:
“Tu desinterés es admirable y muy eficaz para tu alma pero temo que, como tu penitencia, de poco sirva al hombre”
A lo que Simón responde:
“No te entiendo, hablamos lenguajes distintos”
En la misma película, poco después, cuando Satanás se presenta a Simón en otro intento de hacerle caer en la tentación, Simón se vale de sus recursos que siempre le habían servido para rehuir del mal (p.e., santiguándose). Sin embargo Satanás le dice:
“No hagas más gestos con la mano porque esta vez no te va a servir”
Justo en ese momento, los protagonistas se trasladan desde comienzos de la Era Cristiana en Egipto hasta la Nueva York del S.XX. Y es cuando queda una cosa clara respecto a Simón: su mensaje, su lenguaje, su hacer, su pensar, etc. han quedado obsoletos, sin poder.
En conclusión, es absolutamente necesario que el hombre que ha salido de las cavernas -y ha experimentado lo más elevado- adapte su mensaje al lenguaje (a las reglas) de los cavernícolas. Gadamer:
«Una lengua resulta ser una manera de interpretar el mundo, que precede a toda actitud reflexiva. Todo el pensamiento se desarrolla en el surco trazado por la lengua, tanto en el sentido de limitación como en el de posibilidad»
Haciendo un puente al futuro
Entonces será hora de aprender de nuevo, de volver a culturizarse puesto que la cultura es el suelo común, el que posibilita la comunicación. Además, la culturización después de la desculturización (que supone salir de la caverna) permite que uno tenga un dominio del lenguaje diferente a la gran mayoría que lo ha aprendido inconscientemente (y que todavía cargarán con muchos sufrimientos, todavía serán, en el contexto conceptual nietzscheano, camellos). Es aquí y ahora donde y cuando entran en juego la filosofía, la ciencia y la epistemología (en un sentido amplio) como potentísimos recursos para mantener la cordura, alfabetizarse y comprender qué es el lenguaje, qué ocurre en la cultura, cómo funciona nuestra subjetividad, cómo adquirimos conocimientos, etc. Por supuesto, estas disciplinas ya nos habían ayudado en el múltiple proceso de liberación[1] (proceso que probablemente no acabe nunca del todo). La diferencia entre antes y ahora es que ahora, como infantes, estamos en una dimensión de (relativa) pura percepción por lo que la restauración de la dimensión cultural permite una claridad intelectual muy especial (tenemos la oportunidad de conceptualizar lo que antes, por cultura, nos era imperceptible) y también permite comprender mejor a los demás: ahora es posible lograr un mapa común, encontrarse en el mismo modelo del mundo, o como dice Gadamer: “participar en el sentido compartido” o “ponerse de acuerdo en la cosa” o intentar trasladarnos hacia la “perspectiva bajo la cual el otro ha ganado su opinión”.
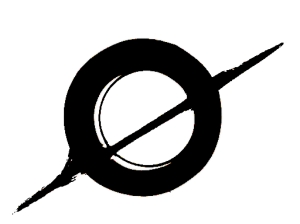


Buenisimo, estudio trabajo social y estoy empezando a comprenderlo a nietzche, a traves mi proceso de autoconocimiento
Está bastante bien esta comparación entre los pasos del Superhombre de Nietzsche y los pasos del mito de la caverna de Platón. Sin embargo, hay que tener un cuenta las diversas percepciones que tienen ambos autores: Nietzsche defiende la existencia de un solo mundo (el mundo físico en el que vivimos), el concepto del Eterno Retorno (el constante movimiento y variación del mundo, que pasa por unas etapas que, al fin y al cabo se repiten una y otra vez, por lo cual el Niño volverá a ser irremediablemente el Camello, el León y de nuevo el Niño), el predominio de la Pasión o Sensaciones por encima de la Razón, etc., mientras que Platón defiende una dualidad en lo que respecta el mundo: la existencia de un mundo sensible y un mundo inteligible, siendo éste último superior por ser el mundo de las Ideas, que son perfectas, independientes, eternas: un mundo de conocimiento pleno y verdadero surgido de la Razón (Platón sitúa la Razón por encima de los Sentidos).
Así pues, creo incorrecta la intención de afirmar que Nietzsche «olvidó» seguir la trayectoria del Niño siguiendo como ejemplo la vuelta del esclavo a la caverna y el rechazo que sus descubrimientos provocan en los otros esclavos. Nietzsche no trató esta cuestión porque quizá no creía en ella, sino que para él, el Niño seguiría la trayectoria circular del Eterno Retorno, volviendo por lo tanto a la condición de Camello (ya que el Niño no podía evitar recibir la influencia de los valores morales del resto de la sociedad), y así sucesivamente.
Aún así, buen post.
Buen dia su comentario me llamo la atención, si gusta y charlamos ,este es mi número de WhatsApp +584248871340
Interesantísimo el recordar el “proceso” de adaptación y comprender que para “salir de la Taberna”, hubo y sigue habiendo el dolor cultural….. que viene con un precio….
Sí… confío en que el que sale de las cavernas luego vuelve a entrar y consigue ser aceptado…